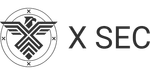Blog
Blog
Ciberespionaje Chino a Rusia: "Es bueno confiar, pero mejor es desconfiar."

El día 19 de junio del corriente año, el New York Times (NYT) publicó un artículo en el que daba cuenta de acciones de ciberespionaje chino contra agencias gubernamentales rusas.
La nota mencionada fue replicada por numerosos portales web durante el fin de semana y tomó relevancia por los acontecimientos violentos que están teniendo lugar en diferentes partes del mundo, con temor a que un nuevo conflicto sea desatado entre dos potencias globales.
No obstante, el objetivo que perseguiré tras estas líneas no es el de informar sobre lo ya informado, sino que buscaré esclarecer un poco más el contexto en el cual se da este hecho, cómo se relacionan los Estados en el escenario internacional y me aventuraré a brindar una apreciación al respecto.
El mundo como un vecindario.
Por empezar, quisiera hacer una introducción sobre los Estados, intereses, fines, medios, relaciones de competencia y de cooperación. Esto será fundamental para comprender el accionar chino contra las agencias rusas.
Los Estados son los actores principales en la sociedad internacional. Cada Estado es como una “persona”, y el mundo, como un “vecindario”. En todo vecindario nos encontramos con diferentes tipos de personas y grupos. No hay dudas de que cada persona es diferente de la otra: tiene sus intereses, sus ideales, sus bienes, sus objetivos, su personalidad, un estatus social y un grupo de personas dentro del vecindario con las que se relaciona. En el plano de la estrategia y de las relaciones internacionales, los Estados tienen un comportamiento similar al de las personas descritas.
Como se mencionó anteriormente, las características de una persona, interpoladas con las de un Estado en el tablero geopolítico internacional, se asemejan a lo siguiente:
- Intereses: Los intereses de un Estado son aquello que busca preservar o alcanzar en función de su percepción del entorno y de sus capacidades. Pueden ser vitales, estratégicos o circunstanciales. Por ejemplo, garantizar el acceso a recursos, mantener la soberanía, proteger rutas comerciales o expandir su influencia. Los intereses guían el comportamiento de los Estados en todos los niveles: político, económico, militar y cultural. De acuerdo al valor que un actor le de a ellos se los puede diferenciar en fines y medios.
- Personalidad: La personalidad de un Estado se manifiesta en su forma de actuar frente a los desafíos, conflictos y oportunidades. Algunos Estados adoptan un enfoque más agresivo, disuasivo y centrado en la defensa de sus intereses a cualquier costo: se los conoce como halcones. Otros privilegian la diplomacia, el diálogo y la cooperación internacional, y son identificados como palomas.
- Fines: Dentro de la categoría de los intereses, los fines representan la finalidad última del accionar estatal, son los intereses de mayor valor y excluyentes, innegociables. Los fines son amplios y permanentes: sobrevivir, garantizar el desarrollo, mantener la autonomía, alcanzar la hegemonía o promover un orden específico.
- Medios: Los medios son intereses de menor categoría, y se constituyen de los recursos con los que cuenta un Estado para alcanzar sus objetivos y fines, o sea, son objetos transables y cuantificables. Incluyen el poder militar, económico, diplomático, informacional y cultural. La combinación y aplicación de estos medios define su estrategia.
- Estatus: El estatus de un Estado en el sistema internacional refiere a su nivel de poder relativo, su prestigio y su capacidad de influir en los asuntos globales. Se manifiesta en su economía, su poder militar, su tecnología, o su liderazgo cultural y diplomático. Esto se condice con el estatus de Potencia Global, Potencia Regional, Potencia Media, Actor Periférico, etc. El estatus condiciona qué puede exigir o negociar.
- Relaciones: Los actores se pueden relacionar de diferentes maneras, aunque se suelen agrupar en dos grandes tipos: relaciones competitivas y relaciones cooperativas. La cooperación puede manifestarse mediante alianzas, tratados o intercambio de información, y responde a fines comunes o compatibles; en tanto que la competencia surge cuando los intereses se superponen o colisionan, y puede expresarse en términos económicos, diplomáticos, tecnológicos o militares. Como señala Beaufre en su obra "Introducción a la Estrategia", la estrategia consiste en manejar medios para alcanzar fines políticos en presencia de otra voluntad libre: por eso, un Estado puede cooperar en un área (por ejemplo, ciberseguridad) mientras compite en otra (hegemonía regional o tecnológica).
China y Rusia, ¿aliados o enemigos?
El NYT tituló "China Unleashes Hackers Against Its Friend Russia, Seeking War Secrets" —China desata hackers contra su amiga Rusia en busca de secretos de guerra—, pero ¿qué tan cierto es que hay una "amistad" entre Rusia y China?
En el apartado anterior hablamos de relaciones competitivas y de cooperación, porque en el escenario estratégico no existe algo como la "amistad". La cooperación y la competencia son dos tipos de posturas que pueden adoptar dos o más actores que tienen intereses superpuestos.
En este contexto, y habiendo aclarado esto, podemos llegar a entender que hay cooperación entre Rusia y China en algunos escenarios, y competencia en otros.
En este caso en particular debemos distinguir dos cosas:
- Rusia y China firmaron un acuerdo de cooperación en materia de ciberseguridad, con una cláusula de no agresión en el ciberespacio.
- Rusia y China son competidores a nivel global por obtener una posición dominante en otros escenarios, entre los que se encuentran el económico y el militar.
Cada objetivo de un país demanda una estrategia para cumplirlo, lo que implica una política y la asignación de deberes para diferentes agencias gubernamentales. Por ejemplo:
Un objetivo de China, como país que aspira a ser una potencia militar, en un escenario en que sus principales competidores se encuentran inmiscuidos en conflictos militares activos, puede obtener ventajas de esto para mejorar su posición militar a nivel global.
En estos casos, un Estado puede elaborar una estrategia (si no la tiene) y políticas para direccionar los esfuerzos de sus agencias gubernamentales. Esto implica que del logro de un objetivo participarán varias partes del gobierno, y que pueden existir conflictos de intereses internos.
Una hipótesis que explica el caso del ciberespionaje militar chino a Rusia es que haya un conflicto entre los objetivos de la estrategia militar (convertir a China en potencia) y la estrategia de relaciones exteriores (establecer lazos con países vecinos). Podría concluirse que hay un conflicto interno que China deberá resolver, o no, según evalúe los daños que puedan derivarse del espionaje. Especialmente si recordamos que, en 2015, China se comprometió a no realizar ciberataques a Rusia, y viceversa.
Mi conclusión es que no será un hecho que pase a mayores, independientemente de que existan fantasías sobre una Tercera Guerra Mundial, lo cual no creo que ocurra, ya que las potencias comprenden el juego dialéctico a nivel estratégico.
"Es bueno confiar, pero mejor es desconfiar".
Una posición madura frente a cualquier tipo de conflicto de intereses es comprender que no todas las relaciones entre Estados son transparentes y que existen escenarios en los que estarán —o no— de acuerdo. Ese acuerdo o desacuerdo representará un conflicto de intereses que demandará una política y una maniobra estratégica para su resolución. Ese conflicto puede escalar hasta un punto en que la diplomacia ya no resulte eficaz.
Los Estados tienen una percepción de sí mismos, valores y motivaciones que los impulsan a actuar y tomar decisiones. Así, podemos encontrar Estados más agresivos en cuestiones vinculadas con su integridad territorial, y otros que no lo son tanto. En el caso de las potencias globales, la agresividad puede aumentar frente a amenazas que pongan en peligro su estatus, como se evidencia en la actitud de Rusia frente a la OTAN en el conflicto con Ucrania.
Probablemente, Rusia perciba que la posibilidad de ser víctima de ciberespionaje chino es tan alta como la de ser víctima de espionaje estadounidense, británico o europeo. Una postura madura frente a esto es aceptar que esas son las reglas del juego entre potencias que compiten entre sí. De hecho, en un artículo del 7 de junio del corriente año, el NYT reveló que documentos clasificados rusos caracterizan a China como un “enemigo” y una “amenaza para la seguridad rusa”.
Por el lado de China, el artículo que motiva este análisis menciona que las acciones de ciberespionaje chino se intensificaron a partir de 2022, año en que estalló el conflicto entre China y Rusia, con el propósito de robar información confidencial sobre tecnología militar, entre otros temas.
¿Qué es un ciberataque?
El Manual de Tallin 2.0, manual de referencia a nivel internacional, define al ciberataque como:
“Una operación cibernética, ya sea ofensiva o defensiva, que se prevea razonablemente que cause lesiones o la muerte a personas, o daños o destrucción a bienes.”
Por otro lado, el mismo Manual dice sobre el ciberespionaje que:
“Aunque el espionaje cibernético en tiempos de paz por parte de los Estados no viola per se el derecho internacional, el método mediante el cual se lleva a cabo podría hacerlo.”
Esta última parte hace referencia a la naturaleza del ciberespionaje, que consiste en el empleo de herramientas cibernéticas para obtener información de forma clandestina, sin que su fin principal sea dañar. Por eso, el Manual lo coloca fuera de la categoría de ataque.
En este sentido, una acción de ciberespionaje no constituye per se un ciberataque, dado que la característica principal de este último —la generación de efectos físicos o destructivos, similares a los de un ataque convencional— no está presente en las acciones de ciberespionaje en contextos de paz, como es el caso de las acciones chinas contra Rusia.
Obviamente, cada Estado percibe su soberanía de diferentes maneras e interpreta los daños conforme a sus intereses. Así, ya sea una intrusión remota para el robo de datos o la afectación de infraestructura crítica, ambos actos pueden llegar a ser considerados como hostiles y capaces de desatar un conflicto. De hecho, la Unión Africana, Francia, Irán, China y Rusia han rechazado el enfoque sostenido por el Manual de Tallin, alegando que acceder sin permiso a datos almacenados en servidores ubicados físicamente en otro país sí constituye una violación de la soberanía estatal.
Vale mencionar que el Manual de Tallin constituye una interpretación académica no vinculante del derecho internacional aplicable al ciberespacio. Aunque goza de gran influencia, especialmente en el ámbito occidental, no representa un consenso formal entre Estados. Su contenido ha generado tensiones en torno a la definición de soberanía, intervención y agresión en el entorno digital, reflejando enfoques divergentes sobre la legitimidad y los límites de las operaciones cibernéticas estatales. Por esta razón, muchas acciones de respuesta ante agresiones en el ciberespacio se encuentran sujetas a interpretación por parte de los Estados.
Conclusión.
El caso del presunto ciberespionaje chino sobre agencias gubernamentales rusas pone de relieve una dimensión clave de las relaciones interestatales contemporáneas: la desconfianza estructural, incluso entre aliados estratégicos. En un contexto internacional caracterizado por la competencia entre grandes potencias, el ciberespacio emerge como un terreno de vigilancia y presión mutua, más que de cooperación genuina. A través de esta lente, el Manual de Tallin ayuda a interpretar las acciones en el ciberespacio, aunque desde una perspectiva jurídica que no siempre refleja la complejidad real del poder y la seguridad internacional. Su carácter no vinculante y su sesgo occidental han generado resistencias, pero también revelan las limitaciones actuales para acordar normas comunes. La tensión entre los marcos jurídicos internacionales y las prácticas geopolíticas demuestra que, más allá del discurso sobre soberanía y normas, lo que predomina es una lógica de equilibrio inestable. Comprender el ciberespionaje entre China y Rusia no solo como una amenaza puntual, sino como un síntoma de las lógicas de poder en el sistema internacional, permite una lectura más realista del modo en que las potencias gestionan su desconfianza, incluso bajo la apariencia de alianza.
Fuentes.
- Beaufre, André. "Introducción a la estrategia". Buenos Aires, 1963.
- Apuntes, "Teoría de la Estrategia", Universidad Maimónides, 2021.
- Megha Rajagopalan, "China Unleashes Hackers Against Its Friend Russia, Seeking War Secrets", New York Times, 2025.
- Mariella Moon, "Russia and China promise not to hack each other", Engadget Technology News, 2015.
- Jacob Judah, "Secret Russian Intelligence Document Shows Deep Suspicion of China", New York Times, 2025.
- Michael N. Schmitt, ed., "Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations", Cambridge University Press, 2017.